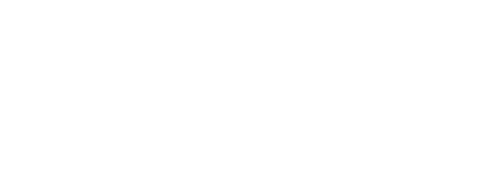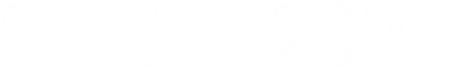Sonidos, territorios y conciencia ecológica
Sonidos, territorios y conciencia ecológica
El estudio del sonido ha generado en las últimas décadas un amplio y productivo debate acerca de la representación acústica de los espacios y los lugares, las complejas mediaciones tecnológicas o las relaciones del sonido con objetos e instancias no humanas. Toda esta dinámica ha estimulado nuevas estrategias y campos de conocimiento. La crítica al ‘visualismo’, por ejemplo, ha abierto las puertas a un entendimiento aural, sensible y permeable del fenómeno sonoro en las diversas culturas humanas o en la ecología entre seres. Por un lado, la íntima relación entre sonido, espacio y lugar apela a un ‘conocimiento acústico’ de las prácticas auditivas, o sea, a un entendimiento de su resonancia (relacionalidad e interconectividad) en el ambiente, en sus recursos y en la materia vibrante. Por otro lado, las tecnologías de mediación del sonido amplían a escala planetaria la compleja interacción entre humanos y también entre los humanos y los agentes no-humanos. Este tema invita a la presentación de trabajos que reflexionen sobre el modo en que el sonido puede constituir un instrumento de conexión y de mediación para el equilibro del planeta, bien sea desde una aproximación acustemológica - tal como sugiere Steven Feld – o a partir de las propuestas de la ecomusicología y su compromiso con un planeta sostenible a través del sonido.
 Nuevas demografías, convivencia y vulnerabilidad social
Nuevas demografías, convivencia y vulnerabilidad social
Uno de los problemas emergentes en el inicio del tercer milenio es el referido a la gestión de nuevas alteraciones demográficas. El crecimiento acelerado de ciertas poblaciones acompaña el fuerte envejecimiento de otras – sobre todo en Europa – al tiempo que movimientos migratorios cada día más intensos, derivados de situaciones de inestabilidad política, rompen la barrera física de las fronteras en busca de paz, bienestar y solidaridad. Estos procesos establecen formas de convivencia particulares, confrontan a generaciones, religiones, lenguas y modos de ver el mundo, y son potencialmente generadores de injusticias y otras violencias, lo que en ocasiones conduce a situaciones graves de vulnerabilidad social. ¿Hasta qué punto la música y la danza pueden actuar como agentes de superación de potenciales desigualdades resultantes de situaciones de vulnerabilidad social? ¿Es posible encontrar en la música y la danza formas de conocimiento que ayuden a rediseñar demografías? ¿Qué papel tiene la investigación en música, y la etnomusicología en particular, ante los dramas humanos fomentados por las nuevas demografías?
 Música, archivos y digitalización de la memoria
Música, archivos y digitalización de la memoria
El término “archivo” está siendo objeto de redefiniciones y profundas críticas desde, al menos, finales de la década de 1990. La concepción del archivo como una institución que alberga documentos o como un conjunto gestionado de documentos está dando lugar a concepciones que lo asocian al colonialismo, el discurso, la ideología, la política, la imaginación, el deseo, etc. Este cambio de paradigma, conocido como archival turn, tiene lugar en diferentes disciplinas, en particular en la filosofía, la archivística, la antropología, los estudios de los medios y la historia. En general los debates tienden a abandonar la idea del archivo como el lugar de la memoria y la evidencia, y a pensar en él como el espacio donde se crea el conocimiento y como la superficie sobre la cual es posible observar e identificar las fuerzas que construyen el saber. Estas nuevas ideas generan un sinfín de problemas éticos, epistemológicos, administrativos e institucionales. Se invita a reflexionar sobre las consecuencias que estos problemas tienen en las investigaciones sobre la música, la gestión de los datos y su condición digital y deslocalizada, así como en las políticas de las instituciones dedicadas a conservar y gestionar registros sonoros y no-sonoros que son pertinentes para las diferentes expresiones de la etnomusicología, la etnocoreología y otras disciplinas afines.
 Artivismo, espacio público y redes sociales
Artivismo, espacio público y redes sociales
En un mundo cada vez más conectado a través de plataformas digitales, el activismo por medio del arte – donde se incluyen la música, la danza u otras expresiones a ella asociadas – ha ganado cada vez mayor relevancia como propulsor de actos de resistencia, intervención social y contestación política. Diferente de las relaciones entre arte y activismo político del pasado, el artivismo es hoy un movimiento indisolublemente ligado al fenómeno de las redes sociales y la ocupación de espacios públicos, en una triangulación donde los aspectos sónicos parecen tener un lugar privilegiado. Se trata de un terreno fértil para el campo de los estudios en etnomusicología y en danza, que nos conduce a cuestiones como: ¿De qué forma la música, la danza y los sonidos son utilizados como herramientas para articular movimientos de intervención política a través de las redes sociales? ¿De qué manera se organizan actores sociales, artistas y movimientos políticos e ideológicos en torno a estrategias artísticas, simbólicas y/o estéticas con el objetivo de señalar causas y reivindicaciones sociales? ¿Hasta qué punto la web se ha transformado en un facilitador para la creación de movimientos sociales de perfil artivista?
 Queer-activismo, feminismo y nuevas masculinidades
Queer-activismo, feminismo y nuevas masculinidades
Entre otras muchas posibilidades, la música y la danza definen, también, universos privilegiados para disputar identidades de género. Gracias a la performatividad de la música, hombres, mujeres, travestis, homosexuales o transexuales han afirmado o deconstruido su forma de estar en el mundo. En el siglo XXI fenómenos musicales como el reguetón o la cumbia villera han sido demonizados debido a sus letras consideradas misóginas o violentas, mientras que otras formas musicales son celebradas como extraordinarios medios de empoderamiento de grupos subalternos. En este espacio queremos discutir sobre cómo la música, por un lado, promueve la toma de conciencia en cuestiones de género y, por otro, contribuye a reproducir formas de violencia simbólica y física contra colectivos concretos.
 Responsabilidad social en educación desde la música y la danza
Responsabilidad social en educación desde la música y la danza
La pluralidad de prácticas musicales y de movimiento, modos, estilos y procesos de enseñanza-aprendizaje y de transmisión del conocimiento se puede destacar, también, en las investigaciones que articulan etnomusicología, educación, música y danza. A través de la investigación etnográfica y la convivencia en el trabajo de campo, a menudo se asume que el conocimiento sobre la música y la danza implica una complejidad de técnicas, afectos, valores, identidades y otros temas directamente relacionados con la vida económica, social y política de las personas y las comunidades. En el conjunto de preocupaciones profesionales con el trabajo educativo, la atención ahora está creciendo hacia el avance de las fuerzas antidemocráticas en sociedades interconectadas digitalmente y expuestas a los discursos autoritarios. ¿Cómo puede la investigación sobre música y danza incorporar y fomentar el sentido de responsabilidad social? Al articular las disciplinas mencionadas, ¿cómo actuamos frente a las diferencias epistémicas / estéticas y las desigualdades de poder entre comunidades / prácticas/ sectores de una población?
 Prácticas patrimoniales y sostenibilidad
Prácticas patrimoniales y sostenibilidad
Las prácticas patrimoniales proliferan en la modernidad tardía. En las últimas décadas han aumentado exponencialmente los estudios interdisciplinarios dedicados al patrimonio y sus modos de producción tras el boom de los procesos de patrimonialización que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Como han demostrado los estudios críticos, el patrimonio, ya sea administrado por organismos estatales, regímenes internacionales como la UNESCO, la industria del turismo u otros agentes, constituye una forma de intervención y un proceso de transformación que ha tenido un gran impacto en los individuos, las comunidades y sus prácticas culturales.
Este tema invita a la reflexión crítica acerca de asuntos centrales asociados con las prácticas patrimoniales, con especial atención a la música, la danza y otros modos expresivos relacionados. Las contribuciones pueden explorar aspectos tales como: discursos y prácticas patrimoniales; regímenes patrimoniales nacionales e internacionales y su impacto, con particular énfasis en el paradigma del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO; derechos culturales; del patrimonio como instrumento político y recurso económico; tensiones relativas al patrimonio entre principios universales y perspectivas nacionales, regionales o comunitarias, así como de grupos étnicos o indígenas; sus usos por parte de la industria del turismo; impacto del patrimonio en la sostenibilidad de las comunidades locales y sus prácticas.
Las lenguas oficiales del congreso son: Portugués | Español | Inglés
Oradores invitados
Contactos
Proteção de dados / Data Protection
O evento tem um livro de reclamações sito na secretaria do Departamento de Comunicação e Artes (DeCA), Universidade de Aveiro. The event has a book of complains which is located in the Department of Communication and Art (DeCA), University of Aveiro.